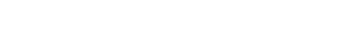Introducción
En este texto nos detenemos en una breve revisión de algunas cuestiones conceptuales y metodológicas que surgieron durante el desarrollo del trabajo de investigación sobre la comprensión de la cuestión del cuerpo educado en la revista El Monitor de la Educación Común. Se presentan dos discusiones, fruto de un trabajo de reflexividad metodológica surgido entre el contacto y la lectura/análisis de la fuente (la práctica de campo la investigación) y el diseño del proyecto de investigación (práctica anticipatoria con relación al trabajo de campo), que a modo de hallazgos preliminares permitieron dar un cierto giro a la investigación. Esta reflexividad la comprendemos aquí tanto como un “pensar en lo que se hace”, como el análisis que permitió poner en evidencia la no linealidad del proceso de investigación y dar cuenta del carácter recursivo en la relación entre el diseño y la práctica de investigación (Piovani y Muñiz-Terra, 2018, p. 74-75).
Desplazamientos epistemológicos
La noción conceptual que encierra este título hace referencia al movimiento del saber que, al mismo tiempo, cuestiona los saberes previos como la evidencia de que en lo empírico se encuentra el objeto real. Siguiendo a Martínez Escárcega que trabaja las diferencias entre campo científico y terreno epistemológico comprendemos que “El desplazamiento epistemológico implica descubrir las perversiones del dato empírico, asumir que el dato empírico está gobernado por los supuestos valorativos inconscientes del sujeto. Para poder identificar el desplazamiento epistemológico en el objeto de pensamiento, es imprescindible mutar de problemática teórica, construir un nuevo sistema conceptual a partir del cual se pueda cuestionar al dato empírico” (2011, p. 53).
La lectura y el análisis progresivo de la revista El Monitor de la Educación Común (El Monitor) permitió familiarice con su lenguaje, sus categorías y sus temáticas, para así plantear y ajustar más adecuadamente la pregunta y el objeto de investigación. En este proceso de sensibilización con la fuente ocurrió un desplazamiento desde un interrogante histórico de carácter más general, a preguntas y cuestiones más concretas y específicas: si inicialmente la preocupación giraba en torno a saber qué se decía-escribía, qué significaban o cuáles eran las representaciones sobre el/los cuerpos educados en determinado contexto histórico y social y, en particular, lo que se podía filtrar a través de la prensa y de una revista oficial del ámbito educativo-pedagógico sobre ese constructo, más adelante, con un mayor recorrido en la lectura y conocimiento de la propia fuente objeto de análisis, se consideró como más pertinente los siguientes interrogantes: ¿qué parte/s de ese cuerpo se constituyó en el objeto a educar?, ¿qué se quería educar con, por o desde esos cuerpos?, ¿a qué.quién.quienes se buscó educar a través de los cuerpos? Siguiendo ese hilo de variantes interrogativas nos detuvimos no solo en aquello, aquel, ese algo que fue considerado, producido como educable (el movimiento, la destreza, la fuerza, la higiene, la salud, la moral, etc), sino también nos preguntamos por aquello otro que no lo fue (el instinto, ciertas cuestiones hereditarias, naturales, raciales, étnicas, determinados comportamientos, etc.).
Por otra parte, nos pareció importante intentar indagar qué o quiénes decían que educaban a esos cuerpos: ¿un maestro/a, un/a gimnasta, un profesor/a de educación física, la Naturaleza?; Y finalmente ¿cuáles eran los medios, instrumentos, estrategias, métodos utilizados en ese proceso? Entendemos que recorriendo la articulación de todos estos elementos o dimensiones es posible llegar a alguna respuesta acerca de lo que es un cuerpo educable, como acontecimiento discursivo y no discursivo.
Lo que en este proceso de investigación se descubrió es que El Monitor no respondía directamente a la pregunta por el cuerpo educado, sino a otras preguntas más específicas que, coligadas metodológicamente, nos permitían construir una respuesta aproximada a esa pregunta general. Como se señaló antes, los cuerpos educados son siempre el producto o la resultante de la acción recíproca de formaciones discursivas y no discursivas, con sus formas de entender la cuestión educativa, el proceso de enseñanza y aprendizaje y a los sujetos/cuerpos de dichos procesos. Desde la perspectiva foucaultiana que asumimos y siguiendo el análisis de Chartier se puede señalar respecto a los discursos: 1. que los “objetos” de dichas prácticas no son entidades preexisten a estos, a modo de una materialidad exterior, estable y única; por el contrario, son prácticas que producen a estos objetos como sus referentes. 2. No hay tampoco una forma de enunciación identitaria de un conjunto de discursos, sino un “`régimen de enunciación´ que despliega enunciados dispersos y heterogéneos…”. 3. En lugar de un sistema de conceptos permanentes y coherentes, existen reglas de formación de nociones que implican sus posibles contradicciones. 4. Finalmente, en lugar de la simple operación de individualizar a los discursos a partir de una temática o sus opiniones, se trata en cambio de ver el juego móvil entre elecciones teóricas similares que habilitan opiniones contrarias o analizar como diferencias en las elecciones teóricas resultan compatibles con una temática común (Chartier, 1996, p. 26).
Desde estos postulados arqueológicos se han podido advertir cierta ilusión retrospectiva en el trabajo historiográfico: puesto que eso que llamamos cuerpo –educado o no- no tiene ya una realidad ajena que antecede a los discursos y que se pueda buscar por fuera o más allá de la realidad histórica de los mismos: no es rasgando el manto discursivo de una época que el cuerpo por fin aparecerá triunfante en su desnudez1 absoluta; por el contrario, la visibilidad de este como su opacidad resultan inseparables de un régimen de enunciación que produce la propia economía de su dispersión y heterogeneidad discursiva, como la administración de las contradicciones conceptuales. Resulta de esto, que no es el cuerpo de nuestros discursos necesariamente el mismo cuerpo del que hablan esos otros en regímenes de enunciación de otra época.
Desde este enfoque y retomando algunas de las preguntas que nos replanteamos, podemos analizar algunos enunciados en El Monitor, por ejemplo:
“El baile y la gimnasia rítmica, sin duda,
educan las actitudes y los movimientos á la par que fortalecen los músculos y
estimulan la actividad fisiológica de todo el organismo” (El Monitor, 1909, núm. 436. p. 14).
Es esta cita se puede distinguir “el baile y la gimnasia rítmica” como quienes educan o son los medios o los agentes de la cultura física2 que contienen propiedades o valores educativos, y a “las actitudes y los movimientos” como lo que se educa del cuerpo. Sin embargo, hay otra dimensión de ese cuerpo (o mejor del organismo), sus “músculos” y su “actividad fisiológica”, que no son exactamente mencionados como educables, sino como objetos a “fortalecer” o “estimular”. De modo que en el mismo cuerpo se plantea una cesura entre aspectos educables, a los que se les puede o debe dar una dirección, y otros que no lo son o en los que se trabaja en su desarrollo.
Del mismo modo, en la escuela hay otras acciones sobre el cuerpo que no son exactamente mencionadas como del orden de la educación, sino de la corrección como, por ejemplo, sobre la posición del cuerpo en la escritura y los defectos o peligros que provoca:
“La escoliosis y la miopía, tales son los dos peligros de la escritura inclinada. Estos defectos se desarrollan tanto más rápidamente cuanto que se trata de niños cuyos huesos son todavía flexibles y cuyos órganos están en vías de formación (…) Cuando haya terminado el crecimiento, será demasiado tarde para enderezar las desviaciones (…) Por el contrario, en el niño que escribe derecho, la posición recta del papel trae consigo y muy naturalmente la posición recta del cuerpo, de la cabeza y de la columna vertebral (…) Ya no hay molestias, ni desviación; como tampoco ningún obstáculo al desarrollo del pecho. El crecimiento puede hacerse normalmente, sin miopía ni escoliosis” (El Monitor, 1909, núm. 433, p. 139-140).
Estas indicaciones, correcciones, “remedios” sobre los cuerpos escolares parten del saber de médicos e higienistas principalmente y de los debates alrededor de los sistemas de escritura en la escuela. No se trata estrictamente de educar, sino de imponer una postura, “enderezar desviaciones” y corregir en suma al cuerpo durante el aprendizaje de ciertos contenidos o saberes.
Por la misma época otros textos muestra también la preocupación por la figura y el cuerpo del maestro:
“El maestro hipocondriaco, que enseña sin cariño y sin entusiasmo, no se concibe en tal ambiente: él también es antiestético y conviene suprimirlo” (El Monitor, 1909, núm. 436, p. 6).
“Es indispensable que el maestro corresponda al aula antes descripta, porque todo ello constituye el ambiente escolar favorable que rodea al niño, que lo envuelve en sus invisibles mallas y lo conduce suavemente, sin tropiezos ni brusquedades, á la realización de sus destinos de tal manera que, á pesar de estar aprisionado, se siente libre” (El Monitor, 1909, núm 436, p. 93).
Como por la cultura física que pueden traer los alumnos:
“El pequeño proletario y el
burguesito, llevan al aula iguales rasgos de preponderante animalidad” (El
Monitor, 1909, núm. 436, p. 43).
Del relato histórico a la educación de los cuerpos
Por otra parte, otra cuestión se presentó como relevante para pensar la educación de los cuerpos: el relato que los pedagogos, inspectores, médicos hacían de la cultura física,3 la educación física, los ejercicios físicos para fundar o justificar sus propuestas y desacreditar otras. En particular analizamos aquí un texto publicado en el MEC de Romero Brest de 1909,4Orientación científica de la cultura física (434, pp. 290-303), que resulta inaugural respecto al período del proyecto de investigación Prensa, Deporte y Educación Física. Discursos, prácticas y políticas. Argentina (1909-1936). Dicho texto constituye un retrato de la forma como es construida la historia de la educación física, revela o puede leerse como otro modo de escribir la historia de los cuerpos: presentada como la Historia sin más, relato objetivo, neutro, universal donde los cuerpos y las prácticas son objetos sin historia que se desplazan con su presencia sobre una línea de continuidad absoluta sin que acontecimiento alguno -sociales, culturales, políticos o económicos- los afecte o los constituya por fuera de su esencia.De modo que descansando sobre la filigrana de la paz de un relato que ausenta las conmociones de los quiebres, rupturas, ausencias o sujeciones, estos cuerpos y prácticas pasan como objetos posibles de ser recorridos por separado, no sujetos a implicancias ni determinaciones mutuas o múltiples que produzcan configuraciones discontinuas. La contingencia a lo sumo resulta en un acontecimiento que es puro accidente, interrupción que no cambia la naturaleza de los cuerpos ni los modos, usos o significaciones de las prácticas. La historia iluminada por la Ciencia (sobre todo la fisiología y la anatomía -figuras ordenadoras sin historia-) en tanto Sujeto que teje este relato descubre la presencia renovada y continua de un cuerpo biológico único -regulado por leyes universales- y una cultura física que, más allá de sus prácticas, es la necesidad de todos los tiempos y todos los pueblos.
Se puede diferenciar en ese relato una primera temporalidad, que le sirve para distinguir su propuesta de esas otras otredades en términos de rechazo, síntesis y asimilación, o como sostiene Foucault “puntos de repulsión” (Foucault, 2006, p. 111) o “campos de adversidad” (Foucault, 2007, p. 135). Un segunda temporalidad, en cambio, cumple una doble función, en cuanto a la tradición cristiana sobre la cultura corporal un claro rechazo, pero, por otra parte, se trata de hallar en la historia una línea de continuidad absoluta que funde las razones naturales y universales del valor de la educación física, aquí se trata de encontrar en la historia la figura de la mismisidad.
En un primer nivel del relato histórico lo que Brest encuentra como anterioridad, como pasado reciente o propia actualidad de la cual es necesario salir es un conjunto de saberes y prácticas "irracionales" y "contradictorios" que observa en el pasaje de la teoría a la práctica pero, sobre todo, que localiza en la práctica. Dicha irracionalidad se expresa, por parte de los maestros, en un uso escolar de los cuerpos, las "fuerzas" o las energías de los estudiantes, producidas y agotadas sin ningún tipo de "control". La figura de la irracionalidad como descontrol parece aludir en el plano de la educación física a una práctica escolar que le atribuye a los ejercicios físicos cierta función compensatoria5 o de recomposición del equilibrio orgánico al liberar las energías físicas, emocionales y psicológicas atrapadas en esos cuerpos por una disciplina escolar rígida y una excesiva educación intelectualista, constituyéndose entonces a la educación física en una práctica de función catártica. De ahí esa otra crítica a los maestros que conducen a les estudiantes al agotamiento exclusivo de la actividad mental y que luego requieren de los servicios de la actividad física como compensación.
En ese relato de diagnóstico del presente se destaca también el peso o la influencia que, incluso a pesar de "los progresos científicos de la moderna fisiología", sigue teniendo el ascetismo religioso y su consecuente "desprecio del cuerpo" en la escuela. Plantea así una suerte de secularización en la práctica escolar de ese desprecio por lo corporal, explicado como pasaje de la "creencia religiosa" a la "creencia intelectual". La educación intelectualista será la continuidad secular en la escuela del rechazo de lo corporal del ascetismo religioso.
En este punto, y en clave de la perspectiva crítica brestiana, se podría plantear que la irracionalidad de la educación del cuerpo lo constituye ese doble movimiento que lo sujeta o lo libera sin fundamentos o controles científicos, sea porque cree que lo intelectual no requiere de una atención de lo corporal más que negativa o represiva, sea porque supone que la dimensión corporal solo requiere un espacio/tiempo de liberación natural (esta sería la función del recreo) luego de la carga del trabajo intelectual.
A este escenario de "irracional é incompleta cultura física", de "desprecio (por el) trabajo físico", le opone la imagen de una Ciencia que funciona como el logos garante de la educación de los cuerpos infantiles, del "trabajo intelectual y físico". Un Saber que tanto la "masa popular" como la "ilustrada" han decidido ignorar. En lo que llama el discurso economista de la Bolsas de Comercio, el discurso político y el discurso de "los sentimentales" de las sociedades de beneficencia, sitúa las causas de esa incomprensión de un "cultivo razonado del organismo" y/o de la "cultura física racional". Haciendo responsable también al saber popular, caracterizado como conservador, tradicionalista y escéptico respecto a todo valor educativo que pudiera tener una intervención específica y experta sobre los cuerpos y movimientos de los niños.
En suma, contra esos puntos de repulsión y en ese campo de adversidad Brest va a fundar su propuesta de una educación física, o más bien, ésta va a ser posible gracias a las diferencias con ellos: ni práctica física compensatoria de gasto o fatiga intelectual, ni reducción a mera actividad natural que no requiere intervención pedagógica, ni mucho menos desprecio del valor educativo de la cultura física. Como reza el título, se trata de darle a la cultura física un carácter científico.
Es necesario observar que estas "observaciones" que en perspectiva histórica hace Brest de su presente tienen para él la certeza indubitable de hechos que recoge cualquier observador avisado que comulga con la verdad científica. Como es obvio, no son las observaciones ni de una práctica de laboratorio ni las que podría recoger alguien en nuestra actualidad en tanto técnica de investigación científica realizada desde alguna perspectiva teórica. Sin embargo, para el autor que había planteado en su análisis una fuerte diferenciación entre una cultura física científica y una que no lo es, que descansa en la dualidad entre las "bases empíricas" versus "bases científicas", sus "observaciones" parecen tener para él un carácter empírico y de evidencia natural.
En este punto, lo que opone verdaderamente a la cultura física irracional, a la "cultura mental" o intelectual de desprecio del cuerpo, no es una mera cultura física, es la "cultura integral".
Entre las consecuencias que visibiliza de estas prácticas escolares de la educación física, que para nuestro autor no serían educativas, es posible observar cierta contradicción. Puesto que al definir lo que sería el "cultivo razonado del organismo", y/o una "cultura física racional", como un factor educativo, señala un horizonte mayor que el de disciplina escolar cuyos efectos recaen sobre el "individuo", sus "músculos" o su "esqueleto". Pero, por otra parte, denuncia lo que nombra como las "causas de la "decadencia física de las razas". Es decir, que para nuestro autor, esas intervenciones irracionales escolares tienen consecuencias que van más allá de lo individual y las modificaciones orgánicas no estructurales, es decir aquellas que dejan huellas a largo plazo y que pueden tener efectos hereditarios.
La segunda temporalidad constituye a la historia como dadora de un relato antropológico y propedéutico y, a la actividad física, como el objeto natural siempre presente detrás de sus variaciones históricas. (existen abundantes indicios de nociones ligadas a las actividades físicas como invariantes antropológicas: en 1882 en el marco del congreso pedagógico un maestro de escuela Diez Mori, trazaba un relato histórico que remontándose a los fenicios, los egipcios, los griegos y los romanos, daba cuenta como unos preferían el "desarrollo físico y estético de las masas al intelectual, propiamente dicho; otros, sin abandonar los ejercicios gimnásticos...").
Por un lado, esa presencia antropológica de la actividad física, de lo corporal en la historia indica indiscutiblemente la necesidad de una "cultura física" o una "educación física" que se ocupe del fenómeno físico o corporal, como objeto histórico preexistentes e independiente de cualquier relación/variación social, o práctica política o cultural que lo transforme. Funda de eso modo a la educación física como ese saber y esa práctica que trasciende a una disciplina escolar, y se ocupa de un objeto trascendental, universal, natural reconocido y hecho visible por esa historia objetiva que, omite o no da cuenta de las determinaciones, ni reconoce historicidad o singularidad en sus objetos más que como accidentes o desvío parciales de lo real. En este sentido resulta, diciéndolo con Michel de Certeau, en una “historia sin teoría" (o que eso pretende), de "valores eterno" o de "apología de un intemporal" (1996, p. 68). Por otra parte, es la ciencia nuevamente, como racionalidad, y sobre todo "la moderna fisiología" quien debe descubrir y decidir cuál de esas variaciones históricas se acerca o coincide con la verdad o la esencia de ese invariante antropológico que es el trabajo físico del hombre, los ejercicios físicos y que debe estar en función de una sana educación física. ¿Qué le dice esa fisiología moderna a Brest? En primer lugar, establece una historia crítica de la cultura física, que le permite objetivar como verdad un modo de la actividad física, del ejercicio físico, en tanto que hecho orgánico médicamente definido, "funcionamiento psico-motriz" regido por la ley fisiológica. En suma y en un sentido foucaultiano, Brest introduce a la educación física en el juego de lo verdadero y lo falso del conocimiento científico, la "problematiza", solo que representándose al trabajo físico como un objeto preexistente.
Queda abierto el interrogante acerca de qué es o qué debería ser un cuerpo educado que no esté atravesado por las contingencias histórico-sociales. Incluso la palabra cuerpo parece en cierta forma y por momentos sobrar, como si con ella se quisiera asir una realidad empírica esquiva que permanentemente reenvía hacia la dimensión de una vida que no se agota en lo orgánico, en términos de Agamben, no una zôé que solo refiere al hecho de vivir, espacio de la nuda vida común a todos los seres vivos, sino hacia una bios, forma o manera de vivir propia de un individuo o grupo mediadas por prácticas de la culturas como prácticas de subjetivación, incluso de lo orgánico. Porque la paradoja es que quizás “Y si no hay más que cuerpo, pues bien, quizá cuerpo es la palabra sin empleo por excelencia. Quizás es, de todo lenguaje, la palabra de más”. (Derrida, 2011, p. 101).
Fuentes
El Monitor de la Educación Común. (1909). Núm. 433, enero. Buenos Aires.
El Monitor de la Educación Común. (1909). Núm. 434, febrero. Buenos Aires.
El Monitor de la Educación Común. (1909). Núm. 436, abril. Buenos Aires.
Referencias bibliográficas
Agamben, G. (2003). Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida 1. Valencia: Pre-Textos.
Agamben, G. (2011). Desnudez. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Aisenstein, Á. (2006). La educación física escolar en Argentina: conformación y permanencia de una matriz disciplinar, 1880-1960 (Tesis de doctorado, Universidad de San Andrés. Escuela de Educación). Recuperada de: http://hdl.handle.net/10908/11165
Chartier, R. (1996). Escribir las prácticas. Foucault, de Certeaud, Marin. Buenos Aires: Manantial.
Derrida, J. (2011). El tocar, Jean-Luc Nancy. Buenos Aires: Amorrortu.
Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: curso en el College de France: 1978-1979. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio, población: curso en el College de France: 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Martínez Escárcega, R. (2011). Campo científico y terreno epistemológico. IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH, 2(2), 51-59. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v2i2.537
Piovani, J., Muñiz-Terra, L. (2018). ¿Condenados a la reflexividad? Apuntes para repensar el proceso de investigación social. Buenos Aires: Biblos. Biblioteca virtual CLACSO. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180419015342/Condenados_a_la_reflexividad.pdf
Notas
1 La desnudez (nuditá) en Giorgio Agamben es
una herencia del vocabulario teológico del cristianismo, que a partir del mito
de la expulsión del hombre del paraíso y la culpa que lo acompaña, lo vuelve un
concepto oscuro y al mismo tiempo determinante para pensar el cuerpo. Si bien
con desnudez referíamos al supuesto epistemológico positivista de una realidad
independiente y anterior al lenguaje, no deja de ser sugerente pensarlas
juntas, pues como ha señalado Jacques Derrida (v. Aletheia, "Nous
avons voué notre vie à des signes", volumen colectivo, Burdeos,
William Blake & Co Éditeurs, 1996) la noción de aletheia (desvelamiento de un velo) parece unir el trabajo de la verdad con el gesto de la desnudez.
2 Esta categoría de cultura física usada
desde el siglo XIX por pedagogos, médicos, higienistas, maestros de gimnasia,
para referirse a una serie de prácticas físicas o corporales, será objeto de
debates, por ejemplo en Enrique Romero Brest, para distinguir una cultura
física racional de una irracional (v. acá mismo el texto publicado por dicho
autor en El Monitor: Orientación
científica de la cultura física (434, pp. 290-303).
3 Según Ángela Aisenstein (
2006), que retoma
esta noción de David Kirk, a partir de la segunda mitad del siglo XX se habría
producido un divorcio entre la cultura física y la educación física escolar.
4 1909 es también el año en que comienza a
publicarse la revista
Revista de la
Educación Física, dirigida por Romero Brest y editada por la Escuela Normal
de Educación Física; como punto de incertezas del valor de la educación física
en el currículum escolar. (
Aisenstein, 2006, p. 37).
5 Aisenstein (
2006) señala que a partir de
los Planes que siguen a la reforma curricular de 1898 que introduce la
educación física como asignatura escolar en la escuela secundaria, se puede
observar este carácter compensatorio de la educación física: “Como recurso
higiénico, para compensar la fatiga producida por los otros ramos escolares,
corregir imposturas y proveer de energías a los jóvenes, los ejercicios físicos
llegarán para quedarse en el currículum de nivel medio” (p. 124).
Recepción: 04 Junio 2024
Aprobación: 15 Junio 2024
Publicación: 01 Agosto 2024
 Perspectivas de Investigación en Educación Física vol. 3, núm. 5-6, e038
Perspectivas de Investigación en Educación Física vol. 3, núm. 5-6, e038
 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
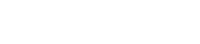 Ediciones de la FaHCE utiliza
Ediciones de la FaHCE utiliza